
Desde el comienzo de mi etapa profesional en la gestión del ámbito urbanístico más singular de los nuevos desarrollos madrileños, Los Cerros, me estoy encontrando con una dificultad añadida a esta ya de por sí compleja y retadora actividad de la gestión urbana. La de la defensa, desde la crítica, del “nuevo” concepto de la ciudad de los 15 minutos, con el que el urbanista francés Carlos Moreno ayudara a alcanzar la alcaldía de París a Anne Hidalgo. Si hiciera la referencia ahora al origen español de ambos sin duda podría identificarla el lector como una suerte de chauvinismo a la española (con más propiedad debiera de escribir, entonces, chovinismo) expresado en la cuna del término en cuestión, como exaltación de lo español frente a lo francés, de lo nacional frente a lo extranjero. Pero no me malinterprete el lector, no es esa la intención, sino un recurso granuja para el desarrollo de esta reflexión, para referir las conexiones y puntos de encuentro entre conceptos franceses y universales, algunos expresados o analizados hace tiempo por urbanistas y pensadores, también españoles.
Muchos me preguntan si considero el nuevo barrio de Los Cerros como un desarrollo urbano en el que implementar el concepto de la ciudad de los 15 minutos. Mi respuesta es siempre afirmativa, aunque siempre la acompaña toda una serie de matices cuya finalidad no es la de excusar u obviar la aplicación del concepto o de sus fundamentos, sino que es esencialmente crítica. Y la crítica no es necesariamente negativa, sino empleada en el aspecto más latino y etimológico del término, como opinión, examen o juicio, como tarea consistente en analizar pormenorizadamente algo y valorarlo según los criterios propios de la materia de que se trate. Este objetivo, lógico, no cabe cumplirlo en este punto de encuentro, pues el análisis precisaría de más espacio y, claro, más profundidad en su desarrollo. Pero sí constituye la mejor tribuna para expresar y apuntar el fundamento de esa crítica.
La ciudad de los 15 minutos es el establecimiento y desarrollo de un modelo de ciudad descentralizada y, como consecuencia, policéntrica o multicéntrica, en donde la previsión o planificación e implantación de los servicios se realiza con el objetivo de que sus habitantes puedan satisfacer sus necesidades básicas en desplazamientos a pie o en bicicleta de una duración nunca superior a los 15 minutos. Este objetivo temporal debe romper el círculo vicioso del transporte masificado de miles de ciudadanos, quienes a primera hora de la mañana y última de la tarde se verían obligados a utilizar el vehículo privado o el transporte público. Se consigue así el objetivo de una ciudad de proximidad, incrementando la calidad de vida de sus habitantes, y libre de carbono, en la que el ahorro de energía contribuye de manera decidida a mitigar sus efectos nocivos. Los cortos desplazamientos contribuirán, además, a la existencia de comunidades humanas más cohesionadas y saludables, en las que las relaciones sociales son más frecuentes y de mejor calidad.
En este concepto apreciamos, pues, reunidos muchos de los elementos que, sin duda, constituyen el núcleo de las ideas y fundamentos que han de conformar la ciudad del siglo XXI. Así analiza el tiempo, pretende la mejora de la movilidad, establece el acceso universal e inmediato a los servicios básicos, apela a la existencia de ciudad o barrios vivos y cohesionados, donde existen oportunidades de empleo cercanas al hogar, donde se favorece y potencia la implantación del comercio de proximidad y donde es posible el acceso a la cultura y al ocio sin necesidad de desplazarse al centro. Sugiere la implantación de acciones que reduzcan las emisiones, la planificación en profundidad del transporte público y del tráfico rodado y peatonal, el estudio de programas que favorezcan la interacción y participación de los ciudadanos en la vida del barrio, el incremento o la reconquista y cuidado de los espacios públicos, la promoción y establecimiento de estilos de vida más saludables o el llamado envejecimiento activo.
Este concepto de la “Ville du Quart d’heure” ha alcanzado una difusión generalizada, superando a casi cualquier otro concepto urbanístico que se haya propuesto o analizado durante este primer cuarto de siglo en Europa. Ha sido objeto de numerosos estudios y debates y de numerosas propuestas e investigaciones, tanto cuantitativas, mediante el establecimiento y análisis de métricas cada vez más complejas y completas, como cualitativas, a través de su aplicación y estudio en ciudades y barrios del norte del continente o en Irlanda, de valoraciones que consideran el anonimato o la angustia que la ciudad impone a los ciudadanos obligados a largos desplazamientos diarios, o de algunos estudios realizados durante la pandemia que plantean el modelo de los 15 minutos como una oportunidad para generar, al mismo tiempo, distanciamiento social y encuentro social.
Pero también, como cualquier concepto urbano en desarrollo que requiere de validación científica o técnica y social, está dando lugar a incipientes críticas en las que se plantean sus defectos o insuficiencias, destacando el cuestionamiento estructural que hace colisionar la ciudad de los 15 minutos con el carácter y naturaleza de la ciudad como constructora de sociedad, de contactos y encuentros casuales, de oportunidades, o las voces, cada vez más, que inciden en que constituye un modelo que de ninguna manera alcanzará el objetivo que, de una forma u otra, persiguen las ciudades desde su nacimiento, limitar o acabar con la desigualdad que lleva ínsita la ocupación del espacio, concebido este como el aspecto finito y material sobre el que se asientan los núcleos urbanos.
También se duda sobre su transferibilidad a contextos diferentes al europeo, a ciudades que sean menos ricas o densas que París, donde “nace” el concepto, u otras ciudades de similares caracteres del continente. Otras voces comienzan a poner en duda, por su parte, la aplicación o instrumentación precisa de sus fundamentos, discutiendo aspectos relativos a distancias, usos urbanos y su alcance, beneficios reales frente a esperados, transversalidad, integración de funciones urbanas, o la no contemplación de la ruptura de las coordenadas espaciales ínsitas en la digitalización. Los más críticos imputan a la ciudad de los 15 minutos la circunstancia de que supone la generación de enclaves globalizados de excelencia pero que, por tal carácter, se habrán de combinar con otros barrios y con otros enclaves que quedan apartados de esa excelencia por circunstancias económicas, geográficas o sociales. Y esto conduce a otra de las consideraciones negativas del concepto, la posible pérdida o descuido de la escala metropolitana en las grandes ciudades que constituye, claro es, una de las más decisivas desde el punto de vista espacial y, en consecuencia, de la movilidad como fundamento y principio de la calidad de vida y de la ruptura con los modelos actuales que persigue la ciudad de los 15 minutos
Por otro lado, no hemos de perder la perspectiva de la realidad ni de la historia, de la concepción diacrónica de la ciudad. Esta concepción que, aunque nunca de manera limitativa o excluyente, casi siempre defiendo al hablar del fenómeno urbano, impone la concepción de la ciudad como una sucesión de momentos históricos en el tiempo, cuya concreción da lugar a la propia evolución de la ciudad, por lo que han de considerarse todos los elementos que han ido haciendo avanzar el concepto de ciudad en el tiempo, constituyendo los nuevos el producto directo de la evolución histórica de los pasados, aunque ello nunca implique negar la existencia o aparición de elementos que quiebren, de un modo u otro, aquella línea del tiempo. Y no parece que sea este el caso de la ciudad de los 15 minutos.
En efecto, siendo innegable el acierto de Carlos Moreno en la denominación del fenómeno, que trasciende aquella cualidad finita del espacio que caracteriza a la ciudad, poniendo el acento en lo temporal, lo cual facilita la elaboración de los conceptos y la definición de las funciones de esa llamada ciudad de los 15 minutos, sin embargo, su origen coincide y entronca con el concepto de la ciudad de proximidad. Y este concepto de proximidad, con acento en lo espacial, no es, desde luego, nuevo. Su concepción lleva estudiándose y aplicándose en la ciudad casi desde su origen y no es un carácter único ni exclusivo de una civilización. La proximidad, acortar desplazamientos, prever el contacto inmediato, se practicaba por las sociedades cazadoras recolectoras del neolítico, se buscaba en la cuenca mesopotámica, se procuraba en Egipto, se consagraba por la ciudad de Roma y por las calzadas que atravesaban su Imperio, se analizaba al otro lado del atlántico por los aztecas y por los mayas, se implementó por los incas. En definitiva y desde aquella perspectiva diacrónica, la ciudad de los 15 minutos no supone una revolución, sino un paso más en la búsqueda de la proximidad, ya sea espacial o temporal, en la que la revolución tecnológica y la digitalización sí han supuesto la mayor quiebra habida en la historia de la humanidad.
El cambio de rumbo de lo espacial a lo temporal no es, tampoco, nuevo en la historia de la ciudad. El geógrafo sueco Torsten Hägerstrand ya proponía un cambio en el método científico mediante la inclusión de las dos dimensiones en los análisis y así surgió el cronourbanismo alemán o italiano, como herramienta esencial para el estudio de las prácticas de las personas y de su desenvolvimiento en las dos dimensiones concernidas por la ciudad, espacial y temporal. Después aparecerían en su desarrollo los planes de tiempo en ciudades de Italia, Holanda, Alemania y Francia. Incluso dieron lugar a la aparición en Italia, con la aprobación de la Ley Turco en el año 2000, de la “Uffici Tempi” -oficina del tiempo- en la que un Coordinador del Tiempo se encargaba, entre otras tareas, de analizar las repercusiones sociales que la escala temporal de los desplazamientos producía en la ciudad.
Por su parte Luc Gwiazdzinsky, geógrafo francés, ya se había aproximado en los primeros años de este siglo al concepto de la ciudad de los 15 minutos y a su realidad multidimensional, a través de una de las investigaciones que más ha influido en quien les escribe, en la que se estudian los impactos positivos que los eventos, fiestas locales, tradicionales, etc., producen en la ciudad y en el urbanismo, algo a lo que ya me he referido desde este Punto de Encuentro al hablar, no hace mucho, de la Navidad.
Recoge también el concepto de Carlos Moreno la definición de la topofilia, entendida como el estudio de la relación del hombre con la ciudad y con su entorno. Este análisis viene realizándose, también, durante siglos, si bien su desarrollo alcanzó la excelencia con pensadores de ciudad de la talla de Jane Jacobs, Leon Krier o Peter Calthorpe, entre otros, y una de cuyas manifestaciones prácticas más interesantes y relevantes para la ciudad del siglo XXI la ha constituido la técnica del “Placemaking”, mediante la que se recuperan espacios públicos destinados al tráfico u otras funciones urbanas para el uso de los ciudadanos. Aquí, los famosos “parklets” de San Francisco, como espacios pioneros hurtados al tráfico rodado, al aparcamiento de vehículos, para destinarlos al esparcimiento y descanso de los ciudadanos. Entronca, pues, también, en cuanto que desarrolla y activa el concepto, la ciudad de los 15 minutos con el urbanismo táctico, si bien a este último podría aplicársele un carácter más generoso que a aquélla, pues se extiende, en su formulación, a toda la ciudad y no a unos pocos emplazamientos o barrios.
Cabría, siquiera para cubrir la pillería inicial referida a lo francés, hacer referencia a algunas aportaciones de ilustres urbanistas españoles, como Ildefonso Cerdá o Arturo Soria, empeñados en su época en cubrir muchos de los objetivos que hoy señala la ciudad de los 15 minutos, relacionados con su búsqueda de la proximidad, con la planificación de tiempos y espacios o con la mezcla funcional. Con todo, dejamos el descaro inicial en anécdota, pues he de concluir con que la ciudad de los 15 minutos no es solo un concepto útil y muy válido para la definición de la ciudad deseada, sino que constituye un paso más en la evolución de la ciudad hacia la búsqueda de la racionalidad, de su rehumanización, en su sempiterna lucha por la perfección y completitud.
Sus nociones teóricas, la hiperproximidad, el cronourbanismo como vínculo entre tiempo y espacio en la vida cotidiana de los ciudadanos, la cronotopía y el uso diferenciado de los lugares según la temporalidad, la topofilia como búsqueda de elementos que favorezcan el apego del ciudadano al barrio o a su ciudad, constituyen elementos de esa ciudad de los 15 minutos que, aunque no nuevos o revolucionarios, desde luego serán objeto de especial cuidado en la gestión del nuevo barrio de Los Cerros en Madrid. Y esta es la conclusión. Ciudad de los 15 minutos en Los Cerros, sí, desde luego, pero siempre desde su especificidad y singularidad, desde la búsqueda de la incardinación orgánica y funcional del barrio con el resto del sureste y con la ciudad de Madrid, desde el fomento e implantación de los usos y de su combinación que permitan al ciudadano su libertad de elección, desde la transversalidad entre funciones urbanas, no siempre lograda en la construcción de la ciudad de los 15 minutos. Y, por supuesto, desde la percepción estética de la ciudad, algo que me permito el reproche desde la humildad, no se atiende debidamente por este concepto, nuevo en su formulación, pero no en su estructura teórica y, desde luego, utilísimo y aspiracional para la evolución de la ciudad futura.
Marcos Sánchez Foncueva es uno de los mayores expertos en urbanismo y suelo de España. Abogado urbanista, toda su carrera profesional ha estado ligada al urbanismo y al sector inmobiliario. Ha liderado las Juntas de Compensación de Sanchinarro, Valdebebas y Los Cerros, entre otras. Es miembro del Comité Ejecutivo y coordinador de la mesa de urbanismo en Madrid Foro Empresarial.

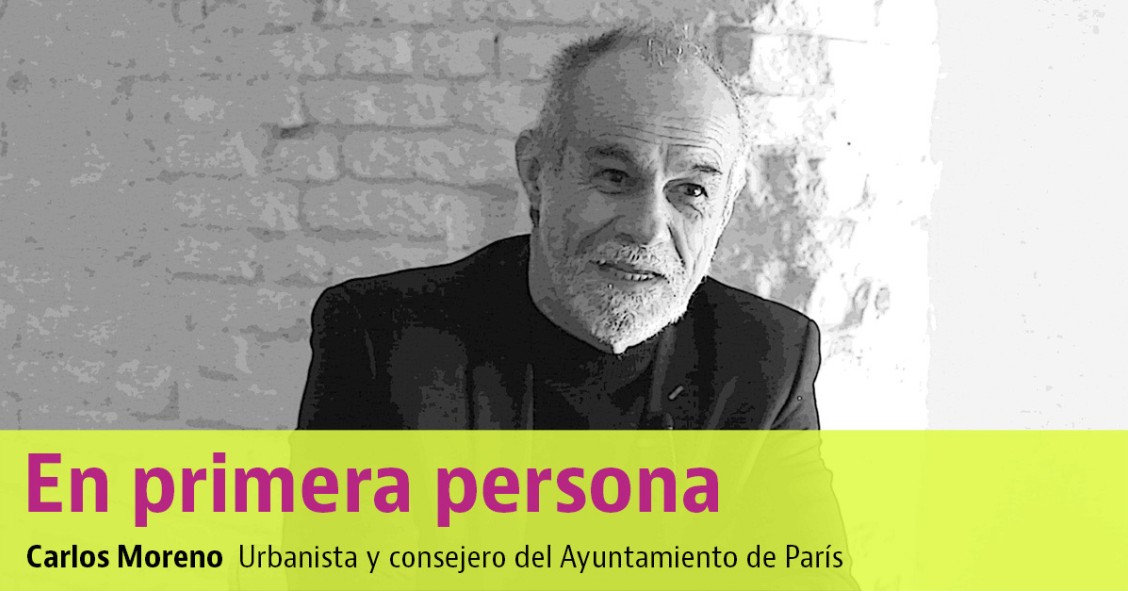

Para poder comentar debes Acceder con tu cuenta