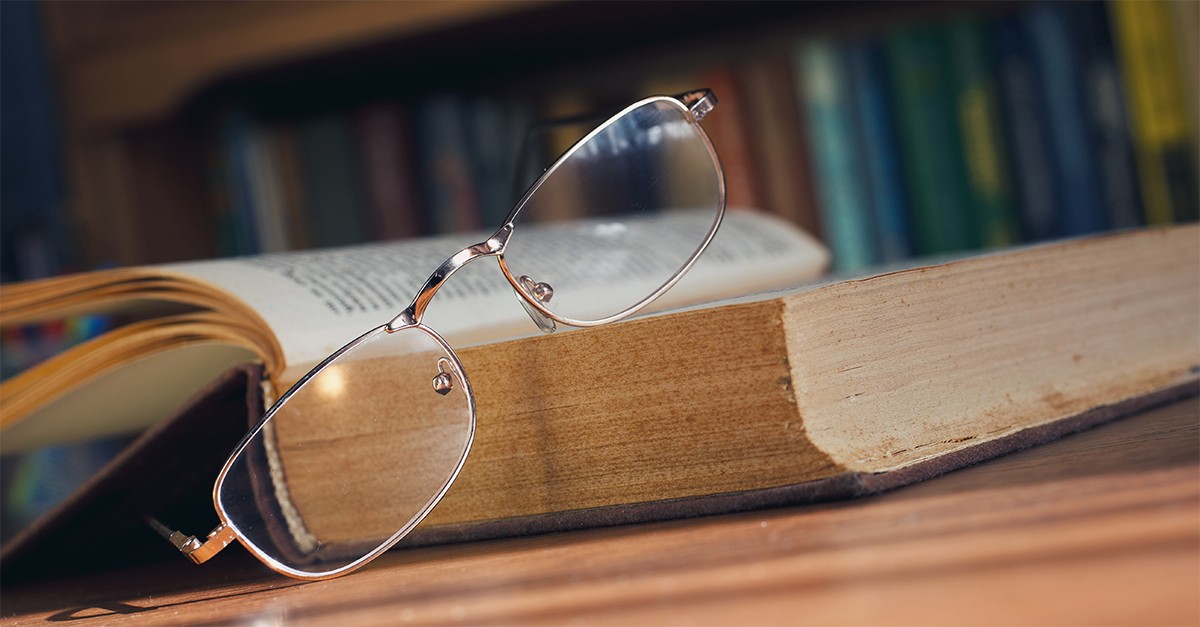
El estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis económica trajo durante años un aumento de los desahucios de vivienda, especialmente por la incapacidad de muchas familias de pagar las hipotecas, y también imposibilitó que muchos jóvenes se independizaran ante los bajos salarios. Por aquel entonces muchos expertos recurrieron al artículo 47 de la Constitución española que habla del derecho a una vivienda digna para denunciar la falta de ayuda por parte de instituciones y empresas privadas.
Hoy en día, con la crisis superada, este artículo vuelve a estar sobre la mesa de políticos y movimientos sociales para reclamar una vivienda digna ante las subidas del precio de la vivienda tanto en compra como de alquiler en determinadas ciudades españolas, como Madrid o Barcelona.
Desde un punto de vista legal, el artículo 47 es un principio de política social y económica en la Constitución, no un derecho fundamental, una crítica que le hacen algunos partidos y movimientos sociales a la CE. Esto en la práctica significa que el constituyente entendió que este principio no debería ser vinculante para el legislador, con el objetivo de que se transformara en derecho a través de la actividad ordinaria de los legisladores. Pero al no ser un derecho fundamental, hay un margen más amplio a interpretaciones ideológicas, algo que deja claro Javier Burón, gerente de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona.
Javier Rodríguez Heredia, director de inversión de Azora Europa, insiste en que no es un derecho fundamental, por lo que no está por encima de todo y “su defensa no puede ser a costa de atacar Derechos y Libertades de la Constitución, tales como el derecho a la propiedad privada (art.33) o el de libertad de empresa en una economía de mercado (art.38), cuya garantía y protección corresponde precisamente a los poderes públicos según la propia Constitución”.
José Luis Ruiz Bartolomé, consultor y analista inmobiliario, pone de relieve dos interpretaciones que se hacen sobre el artículo:
- Una de ellas es “desde una posición colectivista o comunista, que interpreta que se trata del reconocimiento de un derecho real y efectivo a tener una vivienda”, señala Ruiz Bartolomé. Pero la objeción que hace el experto a esta interpretación es que se trata de un mero principio rector de la política socioeconómica y no un derecho fundamental, como lo son el derecho a la propiedad privada y a la herencia. “Por lo tanto, y en cuanto que sería lesivo para estos derechos especialmente protegidos, la interpretación comunista del precepto no tiene cabida en nuestro ordenamiento por mucho que desde algunos altavoces se esté difundiendo de esta manera”, sostiene.
- La otra interpretación es que la Constitución reconoce el derecho que tienen los ciudadanos a que los poderes públicos garanticen, desde la igualdad de oportunidades y del respeto de la propiedad privada, que las viviendas que el mercado ofrezca sean dignas y adecuadas. “De hecho, el artículo hay que leerlo en su totalidad, no sólo la primera frase, que puede dar lugar a confusión”, insiste Ruiz Bartolomé.
“Esta lectura es compatible con que un Estado social y democrático de Derecho como es el nuestro tenga entre sus atribuciones la de proporcionar techo a los excluidos o amenazados de exclusión social”, añade.
En líneas generales, cuando se habla del derecho a una vivienda digna, casi siempre se alude sólo a la primera frase del artículo 47: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. Pero se obvia el resto del artículo que es igual o más importante:
“Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.
El papel de los poderes públicos y el uso del suelo
El artículo 47 hace referencia al papel de la Administración Pública para hacer efectivo este derecho. En este sentido, Javier Rodríguez hace hincapié en que no es responsabilidad de la iniciativa privada. Y añade que para promover este principio rector se debe “regular el uso del suelo para evitar la especulación. Es inaudito que estando en manos de los poderes públicos la creación el suelo, este sea un bien escaso. Y es también insólito que estando en manos de las administraciones la regulación del suelo, no se haya regulado para que sea rentable fabricar vivienda protegida a precios asequibles por debajo de mercado”.
“Queda claro que la norma está conminando a los políticos a promover condiciones de mercado sanas y equilibradas, lejos de burbujas especulativas”, subraya Ruiz Bartolomé.
Javier Burón, en cambio, señala que, aunque el artículo hable directamente de los poderes públicos, no son los únicos en promover las condiciones para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna, sino que también debe haber colaboración privada para que sea realidad. "Los medios que hay no son suficientes para facilitar una política pública que dé resultados. Y no sólo se trata de construir obra nueva, también está la opción de comprar edificios de viviendas o rehabilitar edificios", añade.
El artículo 47 también menciona al suelo como un elemento para evitar la especulación. Mikel Echavarren, CEO de Colliers España, considera que lo que se quiso decir en ese artículo se refería a que para evitar posibles especulaciones en el mercado de la vivienda las Administraciones Públicas gestionarían y tutelarían la evolución del coste del suelo a través de los instrumentos urbanísticos que tienen.
“Es decir, en ningún caso se indica que intervendrían directamente en el mercado de la vivienda, sino que su herramienta se centraría exclusiva o fundamentalmente en evitar que el mercado especulase con el suelo. Es por tanto en esa gestión en la que deberían centrarse, y en la que han fracasado estrepitosamente al dilatar los procesos de desarrollo urbanístico favoreciendo el incremento del coste del suelo y añadiendo incertidumbres que precisamente atentan contra el derecho de la vivienda. En resumen, su falta de diligencia en la gestión ágil del desarrollo del suelo ha provocado que el derecho al acceso a la vivienda sea limitado”, sentencia Echavarren.
Las plusvalías de la acción urbanística pública
Por último, también se habla de plusvalías de manera abstracta. Javier Rodríguez Heredia aclara que este párrafo lo que quiere decir es que son las plusvalías de las acciones urbanísticas y no los ahorros privados los que deben financiar este principio rector. “Con un parque público de vivienda 10 veces menor a lo que tienen nuestros vecinos comunitarios, nos preguntamos qué ha pasado con todo el dinero que se ha generado con las cesiones de suelos a las administraciones durante los últimos 20 años”, sostiene.
Critica que sólo se lea la primera línea del artículo 47 para “justificar la intervención del mercado, para exigir que sea el ahorrador privado y los inversores institucionales los cubran la ausencia de un parque público y asequible, y para tapar 15 años de ausencia de políticas de vivienda y cubrir el desvío de las plusvalías de la acción urbanística a otros fines distintos que el promover el derecho a una vivienda digna”.

8 Comentarios:
El artículo 33 de la CE no es un derecho fundamental sino un derecho constitucional, al igual que el artículo 47 aquí comentado.
El matiz reside en que los Derechos fundamentales son derechos inalienables. Los Derechos constitucionales son los propios de cada Constitución
Quizás por ello el autor quizás debería fijarse no tanto en el derecho a la vivienda y a la propiedad privada sino en el artículo 20 de la CE, derecho a “fijar libremente la residencia”, que quizás es más acorde con un portal como Idealista pues no solo ampara el derecho a comprarse una vivienda donde uno quiera para fijar la residencia sino también el alquiler o simplemente en el uso y disfrute de la misma de forma continuada.
Posesión y propiedad no siempre son lo mismo pero nuestra Constitución se acuerda de quienes tienen y de quienes no.
La CE de 1976 se redactó por personas cuyo conocimiento del mercado inmobiliario era el observado entre los años 1950 y 1976. El mercado, entonces España un país en reconstrucción por la miseria que trajo la guerra, disponía de mucho suelo vacante, la regulación del cual estaba encomendado al Ministerio de la Vivienda, y se regulaba con la Ley de Suelo de 1956. La economía española se recuperaba a base de los planes de desarrollo, dominando el mundo agrario frente al de los servicios, y el sector turístico empezaba a andar. La competencia con el resto de países se regulaba por decreto, con tasas aduaneras y devaluaciones de la moneda. Los inmuebles siempre subían de precio, y la Ley de arrendamientos urbanos congeló los alquileres evitando la libre competencia.
La redacción del art. 47 es hija de todo lo anterior. Si hoy se estuviera redactando la frase "Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación" podría tener esta otra forma: " Los poderes públicos promoverán (...) para hacer efectivo ese derecho, regulando la utilización de los mecanismos de regulación del precio de la vivienda, de acuerdo con el interés general para impedir la especulación"
¿Porqué? Respecto del coste, porque en los años anteriores a la CE el precio de la vivienda dependía del COSTE DE FABRICACIÓN, DONDE EL SUELO ERA UN COMPONENTE DESCONOCIDO. Hoy sabemos que el precio de la vivienda DEPENDE DEL COMPRADOR, no del coste de fabricar. El aumento de los precios se produce en la vivienda de segunda mano, independientemente de lo que le pase a la VIVIENDA NUEVA..
(cont...)
¿Porqué? Desde la competencia antes (1950-1976) para adquirir la vivienda los competidores (los que tambien quería comprar la misma vivienda) eran personas españolas de la misma ciudad, probablemente con poca hipoteca (y muchas letras) seguramente familias con hijos (tipo los Alcántara), y, no olvidemos, había gran oferta de vivienda pública y pocos compradores en general, dada la beneficiosa alternativa de las nuevas familias que les ofrecía la legislación de alquiler del 1964....
¿Qué está ocurriendo hoy? ¿Tiene algo que ver con lo que pasaba? No, nada, evidentemente.
Primero, la economía está globalizada, en mi ciudad hay más gente extranjera que nativa. Globalizar quiere decir que hay libertad de movimiento de personas, bienes, servicios y capitales. En el sector inmobiliario los bienes son fijos, lo que ha cambiado son las personas y los capitales. Dinero de todo el mundo acude a la velocidad de la luz a la compra de un activo, dando igual si es un Centro Comercial que un edificio de viviendas en alquiler de la calle Diputación de Barcelona o de la calle Trafalgar de Valencia. Entre los años 1998 y 2008 los bancos llenaron los bolsillos de los compradores, fingiéndolos más ricos de lo que eran, y también las cuentas corrientes de los empresarios del ramo, sintiéndose ésos más ricos que cualquier los demás: "de aquellos polvos estos lodos"
(...)
Segundo, los Poderes Públicos no tienen tanto poder real como entonces. Los Estados los queremos más pequeños, que se entrometan menos en la vida de las personas, en sus negocios, etc... No sé si me gusta, pero es el diseño que la globalización quiere. Eso no justifica ni evita preguntar exigiendo ¿dónde está el 10% de cesión de suelos que se han generado en España durante los últimos 43 años (1976-2019)? Pero la realidad es que la provisión de los bienes y servicios públicos hoy es obligación tanto de la Administración Pública como de los Empresarios y el Capital Privado: la luz, el agua, el dinero (fiduciario), el transporte, la sanidad, ...son bienes que antes eran públicos; hoy ya no....
(...)
Tercero, la demanda ha cambiado completamente. Es verdad que la distribución de la riqueza es cada vez más desigual, y que las nuevas generaciones son más pobres que la de sus padres, y que la clase media empequeñece, y ...Aparece un nuevo empresario: los Fondos de Inversión, sin cara pero con intermediarios, cuyo dinero es en realidad el tuyo y el mío, porque lo conforman nuestros ahorros depositados en los Bancos y Cajas. A éste Fondo no le importan los conflictos locales de sus inversiones, pues suelen invertir a corto plazo, intercambiando activos cada año, entre ellos, mediante las Socimis, libres de impuestos (sería imposible con impuestos que los inmuebles cambiaran de mano tantas veces). También la presión inmobiliaria por el Turismo. En Barcelona, si el censo son 1,6 M de personas, hay que añadir una "población turística" permanente de unos 20,25 M de pernoctaciones al año. Hay nuevas forma de alojarse que compiten con la vivienda...
Y cuarto, las Administraciones Públicas no enfocan correctamente el problema. Por una parte cada nivel de AAPP va " a su bola" mirando de reojo que la otra, no sea que le invada "sus competencias". La verdadera "competencia" debiera ser una acción unitaria a favor de LA PRIMERA VIVIENDA, esa que la familia no vende en 30 años, la que permite y exige ahorrar, la que compras UNA VEZ EN LA VIDA, la que genera el "barrio" y las relaciones de vecindad. ¿Porqué una familia debe competir con un inversor para comprar la PRIMERA VIVIENDA? Mientras las AAPP no vayan a la UNA (necesitamos una legislación unificada para la PRIMERA VIVIENDA), mientras se priorice la PRIMERA VIVIENDA como un ACTIVO en vez de como un HOGAR, mientras las AAPP locales sigan "elusionando" los ingresos urbanísticos sin reinvertirlos, mientras los propietarios ganemos más especulando que trabajando, no habrá solución para las familias; y dará igual cómo esté redactado el artículo 47 de la CE.
Para poder comentar debes Acceder con tu cuenta